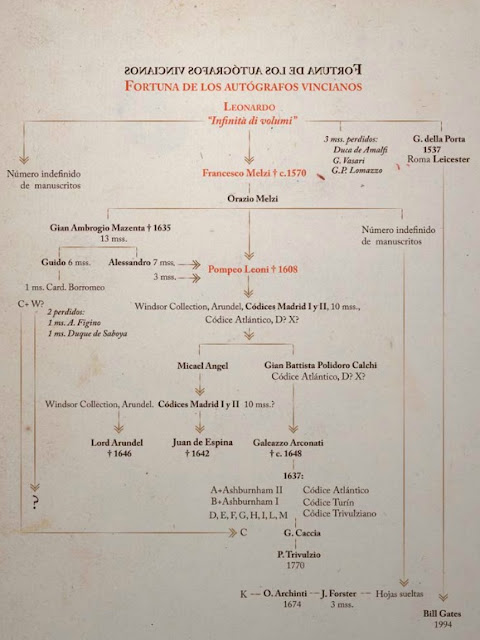220 a.C. RÍO TAJO. (parte I). La Televisión francesa ha contratado
a la arqueóloga Julie Signoret para que investigue el
rastro de Aníbal por España. Su equipo acaba de descubrir el misterioso puerto
por los Alpes que utilizó el cartaginés hace más de dos mil años para que
pudieran pasar treinta mil soldados, quince mil caballos y treinta y siete
elefantes de guerra que llegarían luego a las puertas de Roma. Su amigo Bill ha
encontrado las peculiares bacterias, que solo viven en los excrementos de los
caballos, por todo el estrecho y difícil paso de Col de la Traversette, al
sureste de Grenoble. Aún asombra a los investigadores que pudieran caminar los
elefantes por ese sendero helado que está a casi tres mil metros de altitud, ¡así
que Tito Livio estaba equivocado cuando afirmaba que el camino de Aníbal había
sido el Col de Clapier!
Pero el documental quiere comenzar en España porque allí tuvo Aníbal las
primeras batallas en las que usó paquidermos. Así que le ha tocado a ella, que
ya tiene experiencia en pelearse con las peculiaridades y burocracias de las
universidades españolas y habla bien el castellano. De algo le sirve tener una
abuela de Terrinches y una madre que se empeñó en que no olvidase el idioma.
Pero la pesquisa está siendo
larga y complicada. Lleva más de una semana dando bandazos de acá para allá,
quemando todos los contactos que tiene entre los equipos de arqueología que
mantienen abiertas excavaciones de esa época. Hasta su abuela, que tiene
noventa y ocho años, le ha dado el dudoso contacto de uno de sus novios de
entonces. Como ayer estuvo en Mérida y le pilla de paso mientras vuelve a
Madrid, hace parar al chofer en Trujillo y comprobar si el dichoso novio de la grand
mère existe o solo es uno más de los desvaríos de la anciana coqueta.
Para su sorpresa existe y vive en las afueras
del pueblo, en un caserón ruinoso que antes había sido tal vez un palacete de
esos que se hacían los conquistadores extremeños para demostrar o demostrarse
que había merecido la pena morirse de fiebres y volver con algo de oro en un
saco que vaciarían luego sus hijos mientras se hundían los tejados, robaban los
escudos de piedra cuajados de cadenas y exotismos y se olvidaban muy pronto sus
aventuras equinocciales o su precaria gloria. De la casa ya solo es habitable
la gran cocina, algunos de los cuartos que habían sido de los criados y una
despensa. Le asombra que el anciano
profesor hubiera sido alumno nada menos que de Hugo Obermaier y de Antonio
García y Bellido. Pero mientras él aprendía a desmontar y disparar una ametralladora
Hotchkiss en las afueras de Albacete, Antonio escribió “Fenicios y cartagineses
en Occidente”, que se publicó en Madrid en 1942, el mismo mes en el que
Heliodoro, tras escapar del campo de internamiento de Orán, huía por el
desierto y dormía, aterido en Libia, entre las columnas rotas de Ghirza, tras
llevar más de treinta días fugado comiendo sabandijas y pan duro. Eso le cuenta
el viejo durante el viaje hasta Ocentejo, mientras Julie conduce un
destartalado Morris
Isis con el volante a la inglesa que él se trajo de Oxford. Apenas han bastado
diez minutos para que ella cambie todos los planes. Le ha bastado cinco a ella
para explicar quién y para qué está allí. Cinco a él para contar que sabe donde
fue la famosa batalla y que tiene un secreto curioso sobre los famosos
elefantes.
Tras llegar a Ocentejo caminan durante un rato hasta llegar
a un río que le parece canadiense o noruego, para nada manchego. “Hasta el primer embalse son casi cien
kilómetros de río salvaje y limpio, de aguas color turquesa y bosques de ribera
selváticas en medio de la estepa, el secarral y el olvido. El río es aquí un
pequeño paraíso en el que se mezclan especies de flora y fauna
iberonorteafricana, eurosiberiana y mediterránea. El agua hace curvas
imposibles, barrancos hoces, cuchillares y cañones verticales, anticlinales
tumbados, tobas en cascada y desprendimientos con nombres que denotan umbrías y
abismos: del Caldero, del Hocino, de la Hoz, los Repechos, Vallejo de la
Cierva… El Tajo está escondido en este gran cañón, los pueblos son
pequeños y están alejados de su cauce, no hay autovías, ni embalses, ni
turismo, ni conspiraciones para robar el agua y la belleza. Parece increíble
que se haya salvado del destrozo que luego le hicieron más abajo. Desde Trillo
hasta Lisboa el Tajo ya no es río, pero aquí sigue siendo el mismo que reventó
el Hundido de Armallones, un gran desprendimiento de rocas que cayó desde
lo alto del cañón y colapsó el curso del río, en el siglo XVI. El que deslumbró
a los pocos viajeros y vagabundos europeos que se acercaron a la gigantesca
raja”. Todo eso le va contando el anciano arqueólogo mientras lanza una
mosca hacia el agua azulada. En cuanto pesca un trucha, la toca y la suelta,
termina la excursión. “Bueno, vamos ahora
a lo nuestro. Tenemos que bajar hasta un pueblín que se llama Driebes”. El viejo echa una cabezada breve y cuando
se despierta le cuenta parte de la historia. “Éramos jóvenes, arrogantes, intrépidos. Aunque Julio
Martínez Santa Olalla era cinco años mayor que yo, me trataba de igual a igual
cuando estábamos haciendo trabajo de campo. Julio era un apasionado germanófilo
y yo tal vez lo contrario, ya sabes como eran esos tiempos. Pero ese día
estábamos rastreando las orillas del Tajo, comenzaba la primavera y nos sentíamos
como exploradores del lejano Oeste sobre nuestros ponis o como el Cid o como
los exploradores de Aníbal Barca oteando enemigos. Unos labradores de ese
pueblo de Guadalajara habían encontrado en uno de los taludes que ha veces
erosionaba el río en sus crecidas una facata carpetana roñosa, los restos de
bronce de varios escudos vacceos y un buen puñado de toda esa chatarrería que
queda cuando mueren los soldados y pasan los siglos: clavos de sandalia,
hebillas, puntas de flecha, botones, algunas monedas... Julio estaba
entusiasmado. Acotamos la parte que no se había desmoronado e hicimos algunas
catas. En una de ella apareció lo que parecía medio colmillo de elefante.
Volvimos a Madrid para organizar una excavación con más gente y más medios pero
un mes después comenzaba la guerra y cada cual se metió en su infierno. Al
exiliarse Hugo Obermaier, mi amigo ocupó la Cátedra de Historia primitiva del
hombre en la Universidad de Madrid. Luego Julio Santa Olalla se hizo el amo de
todo, no había excavación en el país que no controlase y supervisase él, ni
hallazgo por el que no se llevase los méritos mientras fue Comisario General de
Excavaciones. Durante la guerra se había hecho falangista y filonazi. Todo lo
que aprendió en su estancia en Alemania y en los libros de Gustaf Kossinna lo
quiso trasplantar a la historia de España. Una locura. Esa teoría suya
panceltista que privilegiaba la cultura Celta sobre la Ibera y que era un forma
peculiar de arianizar España ya que los Celtas eran arios indoeuropeos y los
Iberos morenitos mediterráneos, medio africanos medio quién sabe. También
colaboró con los secuaces de Himmler y la Ahnenerbe buscando restos atlantes
arios en Canarias, santos Griales en Montserrat, puertas del infiernos por los
sotanillos de El Escorial o en la necrópolis visigoda de Castiltierra y
otros tesoros mágicos como la Mesa de
Salomón por algunas cuevas de la Toledo judía”.
Llegan cerca del río, se meten por un
carril de tierra bien trazado y continúan hasta cerca del agua. El anciano le
cuenta entonces la batalla. Ella le deja hablar aunque conoce también toda esa
gesta. “…Aníbal Barca no tiene muchas
posibilidades contra el enorme ejército carpetano al que se han sumado rabiosos
guerreros vacceos y olcades. Está en tierra extraña y es odiado por haber
asediado y luego saqueado Helmantiké y Arbucala. Además ha tenido que ir
dejando partes de su ejército detrás para asegurar las victorias y convencer a
todos estos pueblos rebeldes que él es quien manda. Sus exploradores aseguran
que se han sumado más de cien mil de un revoltijo de tribus cuyo único motivo
de unión es soñar con las tripas de Aníbal devoradas por los cerdos. El Río
Tajo entonces es bronco y traicionero, tiene barrancos, cascadas, remolinos y
pozones que hacen complicado y casi siempre imposible su paso, pero uno de sus
soldados turdetanos conoce bien los vados. Ha pescado muchos veces grandes
barbos, anguilas gigantes y truchas de varias libras en los someros de la única
explanada en la que el río se vuelve ancho y suave”. Allí prepara el cartaginés
su celada estudiando bien el terreno junto con el pescador. Caballos y
elefantes cruzan el río sin problemas aunque a los infantes les cuesta salvar
la corriente que les llega casi por la cintura. Construyen un gran campamento
bien fortificado con foso y estacas afiladas, y aguardan. Pronto llegan los
carpetanos. Se agrupan frente al campamento, hacen asambleas, gritan, beben,
deciden quienes se llevarán la cabeza de Aníbal de trofeo y cómo se repartirán
el botín que el cartaginés ha conseguido en sus expolios. En estas cae la
noche. Entonces los extranjeros, con mucho sigilo y prevención, vuelven a
cruzar el vado. Los elefantes barritan protestones y los vigías dan cuenta del
escaqueo pero a los jefes carpetanos no les importa mucho que los enemigos
cambien de orilla. Tanto da destriparlo en una como en otra. Aníbal ha
dispuesto a la caballería y a los elefantes delante, como a cincuenta metros
del borde del agua, y detrás a la infantería. Los carpetanos y sus aliados
comienzan a cruzar el vado con confianza, gritando mucho, golpeando las espadas
contra el escudo o el peto, pero se tienen que desviar hacia la derecha por un
paso más o menos estrecho que ha dejado el campamento abandonado. Los primeros
mil hombres cruzan deprisa, chapoteando mucho y comienzan a llegar a la orilla
en la que aguarda Aníbal. El resto, envalentonados por los primeros choques de
las armas, se amontonan ya en el agua deseando cruzar. Su elefante recibe
entonces el garrotazo de uno de esos primeros vacceos valientes y se le queda
medio colmillo colgando. El guía pica a la bestia y una pata del animal
destripa al guerrero sobre el barro. El trozo de colmillo cae y al ser pisado
también por el elefante se hunde en la tierra blanda. Entonces Aníbal anima a
su caballería a comenzar la masacre. Los caballos no tienen problemas en luchar
en el agua, cabritean, alancean, degüellan y corren con agilidad mientras a los
enemigos les cuesta moverse metidos en el río. La sangre comienza a teñir el
agua transparente, los cuerpos inertes comienzan a bajar por la corriente y se
hunden bajo el peso de los petos de metal. En pocos minutos surge el pánico y
la indecisión. Ya hay muchos miles de guerreros metidos en el agua mientras
unos pocos cientos de caballeros cartagineses y algunos elefantes pisotean a
placer, revuelven, aterran, hacen huir a los carpetanos. La confusión es
grande, cada jefe manda en su horda pero ninguno manda en todos ni sabe
organizar tamaño caos. El pánico conduce a la desbandada. Emtonces el
cartaginés da la orden de cruzar con todo tras ellos. Las bajas no son muchas,
mil caballeros y otros tantos infantes contra tal vez ocho mil o diez mil
carpetanos muertos. Pero tras esa batalla, la Carpetania, vencida, se prestará
a dar trigo, mercenarios, tocino, mujeres, casi todo… Desde entonces Aníbal
batallará sobre aquel elefante del colmillo roto. Sobre él atravesará el Ebro,
los Pirineos, el Ródano, los Alpes... y le pondrá un nombre propio. Hay también
una buena trifulca entre biólogos e historiadores sobre si los elefantes eran
indios o africanos o de una especie extinta. En una moneda de plata hispano
cartaginesa se puede ver en el reverso a un elefante africano. Quizá un
Loxodonta africana faraoensis, una subespecie que habitaba las franjas de
bosque abierto y matorral norteafricano entre las montañas del Atlas y el
desierto. Estos elefantes se extinguieron pronto por la avidez de marfil que
tenía Roma, la atracción sangrienta de tenerlo en las luchas en los muchos
circos del imperio romano y su uso como animal de guerra tanto por los
cartagineses como por los númidas como cuentan Tito
Livio, Polibio y Apiano…”
¡Y el colmillo del
elefante? Pregunta al final su colega francesa. El
anciano sonríe y no dice nada. Durante el viaje de vuelta se queda dormido. Ya
en Madrid aparcan en la plaza de Colón y se acercan al Museo Arqueológico
Nacional. Allí todo el mundo conoce a Heliodoro Hernández, le dejan a su aire,
nada que ver con las reticencias y “vuelvaustedmañana” que ha encontrado en los
otros museos que ha visitado la joven arqueóloga. El director pone a su
servicio a un becario para que los guie y abra todas las puertas y catacumbas
de la casa. Quince minutos después, Julie llama muy excitada al director del
documental. Dos días más tarde todo el equipo de grabación sigue al arqueólogo
por los pasillos del museo en un plano secuencia largo y tenso. Llegan a un
sótano lleno de estanterías y cajones. Las manos sarmentosas y largas del
anciano abren uno de los grandes armarios y saca una caja de plástico
traslúcida que parece pesada. De nuevo la cámara sigue al anciano por los
pasillos hasta llegar a la mesa que el director del museo ha llenado de objetos
de esa época histórica para decorar un poco la escena, un escudo, una facata,
cerámicas, varias puntas de lanza... El anciano sonríe con picardía al objetivo
de la cámara y dice, con buena voz y un punto de misterio: “Cuenta Catón que el elefante más valiente del ejército púnico tenía un
colmillo roto y era el único que tenía nombre propio. Algunos historiadores
habían apuntado que perdió ese incisivo en la batalla de Trebia contra
Sempronio, pero hoy sabemos que fue aquí en España, junto al río Tajo, en
Driebes, Guadalajara, en la batalla entre las tropas cartaginenses y los
carpetanos en el 220 a. C.“ Heliodoro mete entonces las manos en la caja y
saca un cilindro curvado con la punta roma y la parte más gruesa astillada. “Y este es el precioso colmillo roto de
Suru, el último superviviente de los treinta y siete Loxodonta africana
pharaonensis, una especie ya extinta por nuestra avaricia. En el montó el gran
Aníbal en su campaña contra Roma. Este animal caminó miles de kilómetros, cruzó
los Alpes en pleno invierno y fue herido por las flechas en la batalla contra
Tiberio. Suru, el elefante más famoso de la Historia, Suru, que perdió este medio
colmillo no muy lejos de aquí, junto al Tajo…”
Cuando cortan la grabación la grand mere de la arqueóloga se
acerca a tocar el gran incisivo amarillento. Sólo ella sabe que su amigo estuvo
en el Ebro, en Angelés sur Mer, en África, encima de un half track subiendo
hacia el Kehlsteinhaus. Que le
llamaban Heliodoro pero en realidad se llamaba Hếlios, porque su padre,
amigo de Ferrer i Guardia, decía que cuando vino al mundo se sintió mucho más
deslumbrado por la belleza de un niño naciendo, lleno de sangre y sebo, que
mirando de frente el sol del amanecer un abril en Begur. Y sólo ella sabe porqué
no se casaron, aunque se han seguido escribiendo todos estos años. Tras la grabación van a tomar un café al Gijón. La anciana
Virginia Mendizabal está medio ciega así que necesita pasar las manos por el
rostro de Helio o tal vez lo haga de nuevo porque le gusta, como entonces,
acariciar su barba y su piel. Él le besa la mano, sonríe y le dice: “¡He tenido que enseñar el colmillo del
elefante de Aníbal para que vengas a verme, sabía que con un anillo visigodo no
sería suficiente!”
Han pasado veinte años desde entonces. Diferentes excusas y
problemas han demorado que Julie Signoret cumpla las dos promesas. Pero sabe
que a ellos no les importó nunca el filo de la herrumbrosa espada del tiempo.
Además de las cenizas de su amigo Heliodoro y su abuela Virginia, va a enterrar
junto al Tajo un pequeño elefante en terracota que compró hace dos años en la
tienda de recuerdos del Museo Hermitage en San Petersburgo. Se trata de la
reproducción de un elefante de guerra iraní datado en el siglo III-II a.C. pero sabe que a ellos no les importaría
tampoco esta poética imprecisión histórica. Hoy el agua del río está muy
estancada y muy verde, docenas de aspersores escupen sobre extensos campos de
colza. Ya no hay ríos salvajes ni elefantes furiosos en España. Tras hacer un
pequeño agujero junto al lugar donde debía de estar el vado que utilizó Aníbal
para ganar la olvidada batalla, Julie se ha sentado a leer unos minutos un
libro de Ryszard Kapuscinski que se titula “Viajes con Herodoto”. A ellos no
les hubiera importado esta forma atea de oración: “Sin la memoria no se puede vivir, ella eleva al hombre por encima del
mundo animal, constituye la forma de su alma y, al mismo tiempo, es tan
engañosa, tan inasible, tan traicionera.”
(de “Artes de pesca” fragmentos
desechados)