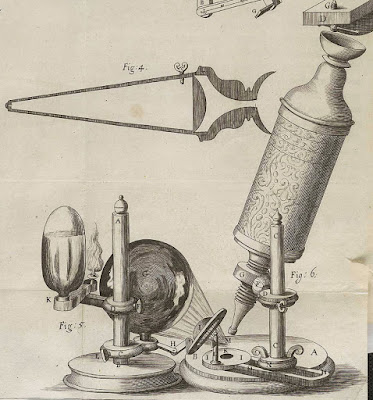El cauce está seco, pero no importa, el agua volverá. Nadie la robó o la vendió. El pescador sigue hacia
abajo unos kilómetros más. Saborea la distancia. La elegancia del caminar por
ahí, en la intemperie, donde no hay camino, aún nos hace dignos. El camino a
pie iguala al poderoso y al vagabundo, al inmigrante y al rey. Por eso los
privilegiados intentan no caminar a campo abierto -sólo lo hacen dentro de su
propiedad-, prefieren los vehículos y las alfombras, los caminos vigilados y
asfaltados, previsibles, propios. Caminar nos aleja, nos da perspectiva,
relativiza las leyes que se dan en la ciudad, casi podemos imaginar que “somos
libres” y que ya nunca volveremos al fraude de la seguridad.
Llega hasta el embalse. Piensa que Juan Benet supo proponer otra forma de
contar cuentos pero trabajaba matando ríos, haciendo presas, empujando España hacia el
progreso, ahogado algunos pueblos bajo el agua. Inocente y crédulo del engaño
artero del “bien común”. Pero de algo hay que vivir. Todos matamos por delegación.
Fuera del camino también se difuminan las clases. Dentro de él,
del único camino que dicen que parece posible llamado “realismo capitalista”,
sigue habiendo tres clases sociales: los Privilegiados, los Consumidores y los
Excluidos –que no trabajan, no cobran, no cotizan, no consumen...-. Luego está el paisaje, el escenario de la
vida, el entorno más o menos civilizado o salvaje sobre el que propiedad,
consumo y exclusión sigue reglas a veces medievales. Y arropándolo todo la
información, la ciencia, la conversación que puede ser un susurro entre amigos
de confianza o un gran relato -sofisticado o muy simple- elaborado por el poder
y convertido en discurso social. Da igual el nivel de educación, acceso a la
información o cultura, el runrun de las redes sociales no es una revolucionaria conversación
entre amigos leales multiplicado por mil si no el discurso del poder haciendo
eco en todas partes -incluso dentro de tu cerebro-. Esa postverdad ha quitado
el trabajo a los cuentos. Los cuentos eran una forma antigua de decir la verdad
y que no te cortase la cabeza el emperador, el juez o el Papa: “La hormiga ya estaba
harta de que la cigarra tuviera su vida así que votó al partido insecticida”.
El argumento publicitario sobre la eficacia de los insecticidas
tuvo siempre gran credibilidad y un éxito de ventas sin igual así en el campo
como en los hogares. Aún lo tiene. Seguimos matando mosquitos a cañonazos y
envenenado el bosque y el agua para acabar con el escarabajo de la patata o el
bichito que se come el maíz. Da igual que admiremos a Rachel Carson o a Chomsky. Insecticida a tope. Del Ziclon B al DDT, del histórico fascismo al moderno autoritarismo democrático de Bolsonaro en Brasil, Erzogan en Turquía, Ortega en
Guatemala, Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Maduro en Venezuela, Trump
en EEUU, Putin en Rusia… La lista comienza a ser atroz. Cansina. Abominable. La podredumbre, si está lejos, apenas huele.
Pero por unas horas el mundo es otro. El pescador juega con el sedal, respira
el viento, contempla las nubes y a los buitres surfeando las térmicas, los zorzales volviendo de Siberia, una abubilla que no se ha marchado. No
quiere pensar que no hay rincón del mundo a salvo de todo eso. Ni la Amazonia
ni este pequeño arroyo. Las cigarras unidas casi siempre son vencidas ¿o no?